«Un cuento compromete, de modo dramático,
el misterio de la personalidad humana»
Una de las conferencias de Flannery O’Connor que el recientemente fallecido Leopoldo Brizuela tradujo en el volumen Cómo se escribe un cuento, publicado por El Ateneo en 1993.
Siempre he oído decir que el cuento es uno de los géneros literarios más difíciles; y siempre he tratado de descubrir por qué la gente tiene tal impresión de lo que considero una de las formas más naturales y básicas de la expresión humana. Al fin y al cabo, uno comienza a escuchar y a contar historias ya en la primera infancia, y no parece haber nada demasiado complejo en ello. Sospecho que la mayoría de ustedes se habrá pasado toda la vida contando historias; y sin embargo aquí están –ansiosos por aprender cómo se hace–.
Hasta que la semana pasada, cuando apenas si había apuntado algunas de estas serenas reflexiones para exponerlas aquí hoy, recibí los manuscritos de siete de entre ustedes me pidieron que leyese, y toda mi seguridad se trastocó.
Después de tal experiencia estoy en condiciones de admitir, no que el cuento sea uno de los géneros más difíciles, pero sí que resulta más difícil para unos que para otros.
Aún me inclino a pensar que la mayor parte de la gente posee una cierta capacidad innata para contar historias; capacidad que suele perderse, sin embargo, en el curso del camino. Por supuesto, la capacidad de crear vida con palabras es esencialmente un don. Si uno lo posee desde el vamos, podrá desarrollarlo; pero si uno carece de él, mejor será que se dedique a otra cosa.
No obstante, he podido advertir que son las personas que carecen de tal don las que, con mayor frecuencia, parecen poseídas por el demonio de escribir cuentos. Fuera como fuese, estoy segura de que son ellas quienes escriben los libros y los artículos sobre “cómo-se-escribe-un-cuento”. Una amiga mía, que sigue uno de estos cursos por correspondencia, me ha dictado alguno de los títulos de sus lecciones: “Recetas para escribir un cuento”, “Cómo crear un personaje”, “¡Inventemos una trama!”. Esta forma de corrupción le cuesta sólo veintisiete dólares.
Desde mi punto de vista, hablar de la escritura de un cuento en términos de trama, personaje y tema es como tratar de describir la expresión de un rostro limitándose a decir dónde están los ojos, la boca y la nariz. He oído decir a algunos estudiantes: “se me ocurren muy buenos argumentos, pero con los personajes no voy ni para atrás ni para adelante”; o bien, “tengo el tema para un cuento, pero no consigo inventar la trama”, e incluso: “he descubierto una buena historia, pero carezco de toda técnica”.
A propósito, “técnica” es una palabra que no se les cae de la boca. Cierta vez debí hablar en una asociación de escritores, y durante el debate posterior a la conferencia un alma de Dios me preguntó: “¿podría usted indicarme, señorita, cuál es la técnica apropiada para escribir un cuento del tipo marco-dentro-del-marco?”. Yo debí admitir que era tan ignorante como para no haber oído hablar ni una sola vez de ello, pero esta persona me aseguró que tales cuentos existían, porque ella misma había participado en un concurso que los premiaba, y cuyo premio era de cincuenta dólares.
Pero dejando a un lado la gente que carece de talento, existen personas que de hecho lo poseen, pero que se pierden en vanos esfuerzos porque ignoran qué es en realidad un cuento.
Supongo que las cosas obvias son siempre las más difíciles de definir. Todo el mundo cree saber qué es un cuento. Pero si ustedes piden a un alumno principiante que les escriba uno, es muy probable que recojan cualquier cosa –una reminiscencia, un episodio, una opinión, una anécdota– cualquier cosa menos un cuento. Un cuento es una acción dramática completa –y en los buenos cuentos, los personajes se muestran por medio de la acción, y la acción es controlada por medio de los personajes–. Y como consecuencia de toda la experiencia presentada al lector se deriva el significado de la historia. Por mi parte, prefiero decir que un cuento es un acontecimiento dramático que implica a una persona en tanto persona y en tanto individuo, vale decir, en tanto comparte con todos nosotros una condición humana general, y en tanto se halla en una situación muy específica. Un cuento compromete, de modo dramático, el misterio de la personalidad humana. Cierta vez presté un libro de cuentos a una vecina mía, de allá del campo, y cuando me lo devolvió me dijo: “Bueno, esas historias no hacen más que mostrar lo que algunos de nuestros paisanos harían en determinadas ocasiones”; yo me dije que era cierto; cuando ustedes escriban cuentos, deberían conformarse con partir exactamente de este punto: mostrar lo que harían ciertos y determinados tipos, y lo que harían pese a quien pese, contra viento y marea.
Ahora bien, éste es un nivel muy modesto como punto de partida; y la mayor parte de la gente que cree desear escribir cuentos no está dispuesta a arrancar de allí. Quieren escribir acerca de determinados problemas, no de determinados individuos; o de cuestiones abstractas, no sobre situaciones concretas. Tienen una idea, o sentimiento, o un ego desbordante, o quieren Ser-Un-Escritor, o legar su sabiduría al mundo de un modo lo suficientemente simple como para que el mundo pueda comprenderla. Carecen en todos los casos de una historia; y aun cuando la tuvieran, tampoco estarían dispuestos a escribirla; no los guía el propósito de escribir una historia sino una teoría o una fórmula, o el de aplicar determinada técnica.
Esto no quiere decir que para escribir un cuento ustedes deban olvidar o resignar ninguna de las posturas morales que sustentan. Las convicciones serán la luz que les ayudará a ver, pero no aquello que ustedes deban enfocar, ni el sustituto de la propia mirada. Para el escritor de ficciones, en el ojo se encuentra la vara con que ha de medirse cada cosa; y el ojo es un órgano que además de abarcar cuanto se puede ver del mundo, compromete con frecuencia nuestra personalidad entera. Involucra, por ejemplo, nuestra facultad de juzgar. Juzgar es un acto que tiene su origen en el acto de ver y cuando no lo tiene, cuando nuestros juicios se desligan de nuestra mirada, una confusión muy grande se produce en la mente, confusión que por supuesto se traslada al cuento.
La ficción opera a través de los sentidos. Y creo que una de las razones por las cuales a la gente le resulta tan difícil escribir cuentos es que olvidan cuánto tiempo y paciencia se requiere para convencer al lector a través de los sentidos. Ningún lector creerá nada de la historia que el autor debe limitarse a narrar, a menos que se le permita experimentara situaciones y sentimientos concretos. La primera y más obvia característica de la ficción es que transmite de la realidad lo que puede ser visto, oído, olido, gustado y tocado.
Ahora bien, esto es algo que no puede aprenderse sólo por la inteligencia; también debe adquirirse por el hábito. Tal debe llegar a ser la forma en que ustedes mirarán las cosas. El escritor de ficciones debe comprender que no se puede provocar compasión con compasión, emoción con emoción, pensamientos con el pensamiento. Debe transmitir todas estas cosas, sí, pero provistas de un cuerpo; el escritor debe crear un mundo con peso y espacialidad.
He notado que los cuentos de los escritores principiantes están, en muchos casos, erizados de emoción, pero que resulta muy difícil determinar a quién corresponde la emoción referida. El diálogo suele operar sin el auxilio de personajes que uno pueda ver de hecho, y un pensamiento incontenible se cuela por cada grieta de la historia. La razón reside en que, por lo general, el aprendiz está interesado ante todo en sus propios pensamientos y emociones y no en la acción dramática y es demasiado perezoso o pretencioso como para descender a ese nivel de lo concreto en donde la ficción opera. Piensa que la capacidad de juzgar reside en un sitio y la impresión sensorial en otro. Pero para el escritor de ficciones, el acto de juzgar comienza en los detalles que ve, y en el modo en que los ve.
Los escritores de ficción a quienes no les preocupan estos detalles concretos pecan de lo que Henry James llamó “especificación endeble”. El ojo se deslizará sobre sus palabras mientras nuestra atención se va a dormir. Ford Madox Ford enseñaba que uno puede introducir un vendedor de diarios en una historia, ni siquiera por el corto lapso en que tarda en vender un solo periódico, a menos que podamos describirlo con el suficiente detalle como para que un lector lo vea.
Tengo una amiga que está tomando clases de actuación en Nueva York con una dama rusa de gran reputación en su campo. Mi amiga me escribe que, durante el primer mes, los alumnos no hablan una sola línea, sólo aprenden a ver. Y es que aprender a ver es la base de todas las artes, excepto de la música. Conozco a muchos escritores de ficción que además pintan, no porque posean talento alguno para la pintura, sino porque hacerlo les sirve de gran ayuda en su escritura. Los obliga a mirar las cosas. En la escritura de ficción, salvo en muy contadas ocasiones, el trabajo no consiste en decir cosas, sino en mostrarlas.
No obstante, afirmar que la ficción procede por el uso de detalles no implica el simple, mecánico amontonamiento de éstos. Cada detalle debe ser controlado a la luz de un objetivo primordial, cada detalle debe introducirse de modo que trabaje para nosotros. El arte es selectivo. Todo lo que hay en él es esencial y genera movimiento.
Ahora bien, todo esto requiere su tiempo. Un buen cuento no debe tener menos significación que una novela, ni su acción debe ser menos completa. Nada esencial para la experiencia principal deberá ser suprimido en cuento corto. Toda acción deberá poder explicarse satisfactoriamente en términos de motivación; y tendrá que haber un principio, un nudo y un desenlace, aunque no necesariamente en este orden. Se me ocurre que mucha gente deduce que quiere escribir cuentos porque el cuento es un género breve; pero que al decir “breve” entienden cualquier tipo de brevedad. Creen que un cuento es una acción incompleta, fragmentaria, en la cual se muestra muy poco y se sugiere mucho, y suponen que sugerir algo equivale a omitirlo. Resulta muy difícil disuadir a un principiante de esta convicción, porque cree que cuando omite algo está ejercitando su sutileza; y cuando se le señala que no puede encontrarse en un texto nada que no haya sido puesto de algún modo en él, nos mira como si fuéramos idiotas insensibles.
Quizá la cuestión central que debe ser considerada en toda discusión acerca del cuento es qué se entiende por brevedad. Que un cuento sea breve no significa que deba ser superficial. Un cuento breve debe ser extenso en profundidad, y debe darnos la experiencia de un significado. Tengo una tía que piensa que nada sucede en una historia a menos que alguien se case o mate a otro en el final. Yo escribí un cuento en el que un vagabundo se casa con la hija idiota de una anciana, con el sólo propósito de quedase con el automóvil de esta anciana. Después de la ceremonia, el vagabundo se lleva a la hija en viaje de bodas, la abandona en un parador de la ruta, y se marcha solo, conduciendo el automóvil. Bueno, ésa es una historia completa. Ninguna otra cosa relacionada con el misterio de la personalidad de ese hombre puede mostrarse a través de esa dramatización específica. Y sin embargo, yo nunca pude convencer a mi tía de que ése fuera un cuento completo. Mi tía quiere saber qué le sucedió a la hija idiota luego del abandono.
Hace tiempo, esa historia sirvió de base a un guión de TV, y el adaptador, que conoce bien su negocio, hizo que el vagabundo cambiara a último momento de parecer y volviera a recoger a la hija idiota, y que los dos juntos se alejaran, al fin, en el automóvil, carcajeando a dúo como verdaderos dementes. Mi tía consideró que la historia estaba por fin completa, pero yo experimenté otros sentimientos nada apropiados para expresar en esta charla. Cuando ustedes quieran escribir un cuento, deberán escribir sólo una historia; y siempre habrá gente que se niegue a leer el cuento que ustedes han escrito.
Lo cual nos lleva a abordar, naturalmente, la engorrosa cuestión del tipo de lector para el cual cada uno escribe cuando escribe ficciones. Quizá cada uno de nosotros piense que tiene una solución personal para este problema. Por mi parte, tengo una muy buena opinión del arte de la ficción, y una muy mala opinión de aquello que suele llamarse “el lector promedio”. Me digo que no puedo escapar de él, que tal es la personalidad cuya atención, se supone, debo cultivar; y al mismo tiempo, se espera de mí que provea al lector inteligente de esa experiencia profunda que él busca en la ficción. El caso es que, en concreto, ambos lectores ideales no son sino aspectos de la propia personalidad del escritor; y en un último análisis, el único lector acerca del cual uno puede saber algo es uno mismo. Todos nosotros escribimos según nuestro propio nivel de entendimiento; pero es una característica particular de la ficción que su superficie literal pueda estar configurada de tal modo que brinde entretenimiento en un plano obvio y físico, el plano de la evidencia física, a un cierto tipo de lector; y al mismo tiempo, pueda brindar significado a la persona preparada para experimentarlo.
El significado es lo que impide que un cuento breve sea “corto”. Yo prefiero hablar de “significado” del cuento a hablar del “tema” de un cuento. La gente habla del tema del cuento como si el tema fura un trozo de cuerda que anuda el extremo de una bolsa de comida para aves. Creen que si se puede extraer el tema de un cuento, del mismo modo que se quita el hilo que ata la bolsa de maíz, puede abrirse la historia y dar de comer a las gallinas. Pero no es ésa la forma en que el significado opera en la ficción.
Cuando ustedes puedan enunciar el tema de un cuento, cuando puedan separarlo de la historia en sí misma, podrán estar seguros de que ese cuento no es muy bueno. El significado de un cuento debe estar corporizado en la historia, debe hacerse concreto en ella. Una historia es una forma de decir algo que no puede decirse de ninguna otra manera, y nos cuesta cada una de las palabras del relato decir cuál es su tema. Uno cuenta un cuento porque una simple enunciación resultaría inadecuada. Cuando alguien pregunta de qué trata un cuento, la única respuesta apropiada es indicarle que lo lea. El significado de la ficción no es un significado abstracto, sino un significado que se experimenta, y el único objetivo de hacer enunciaciones acerca del significado de un cuento es ayudar a experimentar más plenamente ese significado.
La ficción es un arte que demanda la más estricta atención a lo real –tanto en el caso de un escritor que se aboca a componer un cuento naturalista, como en el del escritor que prefiere el género fantástico–. Quiero decir: todos nosotros partimos siempre de lo que es verdadero –o de lo que tiene una eminente posibilidad de serlo–. Incluso cuando uno escribe un relato fantástico, la realidad es el único fundamento conveniente. Algo es fantástico porque es tan real, tan real que es fantástico. Graham Greene ha dicho que él no podría escribir “me hallaba suspendido sobre un pozo sin fondo” porque tal cosa no puede ser cierta, ni “bajando a todo correr las escaleras salté dentro de un taxi”, porque eso tampoco puede ser posible. Pero Elizabeth Bowen puede escribir, refiriéndose a uno de sus personajes, “ella se llevó la mano a los cabellos como si oyera moverse algo en su interior”, porque tal cosa es eminentemente posible.
Me atrevería incluso a afirmar que la persona que escribe un relato fantástico debe mantenerse más estrictamente atenta al detalle concreto que quienes escriben en una cuerda naturalista –porque cuanto mayor sea el apoyo de un cuento en lo verosímil, más convincentes resultarán sus características–.
Un buen ejemplo es el relato titulado “La metamorfosis”, de Franz Kafka. Es la historia de un hombre que despierta una mañana y descubre que, durante la noche, se ha convertido en cucaracha, aunque sin perder su naturaleza humana; y si esta situación es aceptada por el lector, es porque los detalles concretos del relato son absolutamente convincentes. Lo cierto es que ese relato describe la naturaleza dual del hombre de un modo tan realista que resulta casi intolerable. La verdad no ha sido distorsionada en el relato; antes bien, una cierta distorsión ha sido efectuada como forma de llegar a la verdad. Si admitimos, como es preciso hacerlo, que la apariencia no es lo mismo que la realidad, deberemos entonces dar al artista la libertad de hacer ciertos reacondicionamientos en la naturaleza de las cosas cuando éstos conducen a ampliar la profundidad de la visión. El artista debe recordar siempre que aquello que él recrea es naturaleza, y debe saber y ser capaz de describirlo apropiadamente a fin de tener el poder de reinventarlo en su totalidad.
El problema del cuentista reside en cómo hacer que la acción que él describe revele tanto como sea posible respecto del misterio de la existencia. Dispone solamente de un espacio muy breve y no puede hacerlo por un procedimiento declarativo. Debe conseguirlo mostrando, no diciendo; y mostrando lo concreto, de modo que su problema es, en definitiva, saber cómo servirse de lo concreto de modo que “trabaje doble turno”.
En la buena ficción, ciertos detalles de la historia tienden a concentrar significados; cuando esto sucede se vuelven simbólicos por la misma función que desempeñan. Yo escribí un cuento titulado “Buena gente del campo”, en el cual, a una muchacha, doctora en filosofía, un vendedor de Biblias, a quien ella ha tratado previamente de seducir, le roba su pierna de madera. Ahora bien, debo admitir que, contada de esta manera, la situación no es ni más ni menos que un chiste de dudoso gusto. Al lector promedio le agrada observar cómo a alguien se le roba su pierna de madera. Pero sin dejar de atrapar su atención, y sin que al decir esto quiera yo autoelogiarme, creo que esta historia consigue operar en otro nivel de experiencia, desde el momento en que permite que en dicha pierna de madera se reconcentren varios significados. Al principio de la historia se nos hace evidente que la doctora en filosofía, tanto en lo espiritual como en lo físico, es una mutilada. No cree en nada más que en su creencia en nada, y percibimos que en su alma hay una parte de madera que se corresponde con su pata de palo. Ahora bien, nada de esto se dice. El escritor de ficciones declara tan poco como sea posible. Incluso puede ignorar que está creando esta conexión de niveles; pero la conexión, como quiera, existe, y tiene efectos sobre él. Con el transcurso del relato, la pierna de madera continúa acumulando significados. El lector se entera de cómo se siente esta chica respecto de su pierna, y qué siente su madre respecto de ella, y qué siente, también respecto de ella, una arrendataria de la familia. Y así, para cuando el vendedor de Biblias llega, la pierna ha acumulado ya tanto significado que, digamos, está cargada hasta el tope. Y cuando el vendedor de Biblias se la roba, el lector comprende que se ha llevado con él parte de la personalidad de la chica, y que le ha revelado, por primera vez, su aflicción más profunda.
Si ustedes quieren decir que la pierna de madera es un símbolo, pueden hacerlo. Pero es, ante todo, una pierna de madera, y en tanto pierna de madera es absolutamente imprescindible para el cuento. Tiene lugar en el primer nivel, literal, de la historia, pero también opera en la profundidad, tanto como en la superficie. Prolonga la historia en todas direcciones; y ésta es, en pocas palabras la manera por la cual el cuento burla su propia brevedad.
Ahora bien, detengámonos por un momento en la manera en que esto sucede. No quisiera que ustedes pensasen que, cuando me dispuse a escribir ese cuento, me senté a la máquina y dije: “ahora voy a escribir un cuento acerca de una joven doctora en filosofía con una pierna de madera, empleando la pierna de madera como símbolo de otro tipo de aflicción”. Personalmente, dudo de que haya muchos escritores que sepan lo que habrán de hacer cuando se aprestan a escribir. Cuando empecé a trabajar en ese cuento, yo ignoraba incluso que habría de incluir a una doctora en filosofía con una pierna de madera. Simplemente, una mañana me encontré escribiendo una descripción de dos mujeres de las cuales yo sabía ciertas cosas, y antes de que pudiera darme cuenta había dotado a una de ellas de una hija con una pierna de madera. Con el correr de la historia, introduje al vendedor de Biblias, pero sin tener la menor idea de lo que habría de hacer con él. Yo ignoraba que él iba a robar esa pierna de madera hasta diez o doce líneas antes de que sucediera; pero cuando comprendí que tal cosa iba a suceder, descubrí que era inevitable. Ese es un cuento que produce un shock en el lector; y creo que una de las razones de ese shock reside en que antes lo produjo en quien lo escribía.
Por otro lado, a pesar de que este cuento nació de una manera aparentemente irracional, no necesitó de casi ninguna corrección o reescritura. Es un cuento que estuvo bajo control mientras se lo escribía; y ustedes me preguntarán cómo opera esta forma de control, desde el momento en que no es enteramente consciente.
Creo que la respuesta a esta pregunta es lo que Maritain llama el “hábito del arte”. Es un hecho que toda la personalidad participa del proceso de escritura de una ficción –tanto la conciencia como la mente inconsciente–. El arte es el hábito del artista; y los hábitos tienen que enraizarse de un modo profundo en toda nuestra personalidad. El arte debe cultivarse como cualquier otro hábito, durante un largo período de tiempo, por la experiencia; y enseñar cualquier tipo de escritura es, primordialmente, ayudar al aprendiz a desarrollar el hábito del arte. Creo que el arte es mucho más que una disciplina, aunque de hecho también lo sea; creo que es un modo de mirar al mundo creado, y de usar los sentidos de modo que éstos puedan encontrar en las cosas tantos significados como sea posible.
Por supuesto, no soy tan ingenua como para suponer que la mayor parte de la gente que asiste a las conferencias de los escritores pretende aprender o escuchar qué clase de visión es necesaria para escribir historias que han de formar parte permanente de nuestra literatura. E incluso en el caso de que ustedes quisieran escucharlo, sus preocupaciones deben ser inmediatamente prácticas. Ustedes quieren saber cómo pueden escribir un buen cuento, y más aún cuándo pueden decir que lo han hecho; desean saber, entonces, cuál es la forma de un cuento, como si la forma fuera algo que existiese fura de cada cuento y pudiera aplicarse, imponerse al material. Por supuesto, cuanto más escriban, mejor comprenderán que la forma es orgánica, que crece desde el material, que la forma de cada cuento es única. Un buen cuento no puede ser reducido, sólo puede ser expandido. Un cuento es bueno cuando ustedes pueden seguir viendo más y más cosas en él, y cuando, pese a todo, sigue escapándose de uno. En ficción, dos y dos es siempre más que cuatro.
La única manera, creo, de aprender a escribir cuentos es escribirlos, y luego tratar de descubrir qué es lo que se ha hecho. El momento de pensar en la técnica es aquél en el cual se tiene al cuento bajo los ojos. El maestro puede ayudar al estudiante a mirar este trabajo individual y a discernir si ha escrito una historia completa, vale decir, una historia en la cual la acción ilumina plenamente el significado.
Quizá lo más útil que pueda hacer yo ahora es transmitirles algunos comentarios sobre esas siete historias que ustedes me pidieron que leyera. Ninguna de esas observaciones se aplican estrictamente a una historia en particular; son simples puntualizaciones que no deben herir a nadie verdaderamente interesado en reflexionar sobre la escritura.
La primera cosa en la que cualquier escritor profesional repara al leer un texto es, naturalmente, en el uso del lenguaje. Muy bien. El uso del lenguaje en estos cuentos, con una sola excepción, es tal, que resultaría muy difícil distinguir unos de otros. Si bien puedo señalar la caída en numerosos lugares comunes, no puedo recordar una sola imagen o una metáfora. No quiero decir que no las hay en ninguno de los siete cuentos; simplemente, digo que no son lo suficientemente efectivas como para quedarse en nuestra mente.
En relación con esto, reparé en otro aspecto que me produjo una considerable alarma. Excepto en uno solo de los cuentos, prácticamente no se hace uso del habla local. Ahora bien, éste es un Congreso de Escritores Sureños. Todos los remitentes de los sobres en los que me llegaron los siete cuentos, señalan lugares de Georgia y Tennessee. Y sin embargo, no hay en ellos signos distintivos de la vida sureña. Una cierta cantidad de topónimos salpican los textos, como Savannah o Atlanta o Jacksonville, pero podrían ser fácilmente trocados por los Pittsburg o Pasaaic sin necesidad de realizar ninguna otra alteración en el cuento. Los personajes hablan como si nunca hubieran escuchado otro lenguaje que el que emana de un estudio de televisión. Lo cual indica que hay algo fuera de foco.
Dos calidades conforman la obra de ficción. Una es el sentido del misterio y la otra el sentido de los hábitos. Uno aprehende las costumbres de la textura de la existencia que nos rodea. La gran ventaja de ser un escritor del Sur es que no necesitamos mirar hacia ningún otro lugar en busca de costumbres: buenas o malas, las tenemos, y en abundancia. En el Sur, habitamos una sociedad rica en contradicciones, rica en ironía, rica en contrastes y particularmente rica en su lenguaje. Y sin embargo, he aquí seis historias de sureños en las cuales casi no se hace uso de los dones de la región.
Por supuesto, una de las razones ha de residir en que ustedes han visto abusar tantas veces de tales dones que se han vuelto excesivamente escrupulosos respecto de su uso. No obstante, cuando la vida que de hecho nos rodea es ignorada totalmente, cuando las particularidades de nuestra habla son desdeñadas de modo sistemático, es obvio que algo funciona muy mal. El escritor debería preguntarse si no está buscando, en fin, una forma de vida artificial.
Un modismo caracteriza a una sociedad, y cuando se ignoran los modismos, se está muy cerca de ignorar todo el tejido social que pudo forjar aun personaje significativo. No se puede extirpar a un personaje de su sociedad y decir mucho acerca de él como individuo. No se puede decir nada significativo acerca del misterio de una personalidad a menos que se la inserte en un contexto social creíble y significativo. Y la mejor forma de hacerlo es por medio del propio lenguaje de ese personaje. Cuando alguien, en uno de los cuentos de Andrew Little, dice desdeñosamente que tiene “una mula más vieja que Birmingham”, vemos en esa sola frase un sentido de una sociedad y su historia. Gran parte de la obra de un escritor del Sur ha sido realizada antes de que éste comience a escribir, porque nuestra historia vive en nuestro lenguaje. En uno de los cuentos de EudoraWelty, un personaje dice: “en el pago de donde vengo, hay zorros en vez de perros de cuadra, búhos en vez de gallinas, pero cantamos de verdad…”. Verán que hay todo un libro en esa sola frase: y cundo el pueblo de nuestro distrito puede hablar de esa manera y uno lo ignora, simplemente estamos desaprovechando lo que es nuestro. El sonido de nuestra habla es demasiado claro como para que se lo menosprecie con toda impunidad, y el escritor que trate de evadir esta responsabilidad estará a punto de destruir la mejor parte de su poder creativo.
Otra cosa que he observado en estas historias es que, en su mayoría, no profundizan demasiado en un personaje, no revelan demasiado de su interioridad. No quiero decir que no se metan en la mente del personaje, sino que, simplemente, no muestran que el personaje está dotado de una personalidad. Una vez más, debemos remitirnos al tema del lenguaje. Estos personajes carecen de un habla distintiva que los revele; y a veces no tienen en realidad, rasgos distintivos. Al final, uno siente que no nos ha sido revelada personalidad alguna. En la mayoría de los buenos cuentos es la personalidad del personaje lo que crea la acción de la historia. En la mayoría de esos cuentos, siento que el escritor ha pensado en una acción y luego ha seleccionado un personaje para que la lleve a cabo. Usualmente, existen más probabilidades de llegar a buen fin si se comienza de otra manera. Si se parte de una personalidad real, un personaje real, estamos en camino de que algo pase; antes de empezar a escribir, no se necesita saber qué. En verdad, puede ser mejor que uno ignore qué sucederá. Ustedes deberían ser capaces de descubrir algo en los cuentos que escriban. Porque si ustedes no lo son, probablemente, nadie lo será.
#FlanneryOConnor


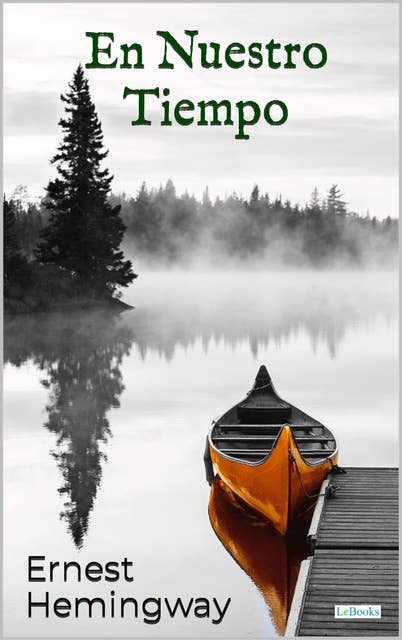




Deja un comentario